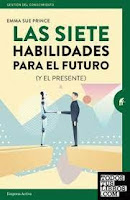Es un tema recurrente en la
literatura la reflexión respecto de qué habilidades se requiere desarrollar
para el futuro. Al respecto hemos expuesto con anterioridad en este blog las
ideas de Daniel Pink, quien en su libro “Una
nueva mente” sostiene la importancia de desarrollar seis destrezas
esenciales: diseño, narración, sinfonía, empatía, juego y sentido.
En este trabajo Emma Sue
Prince expone la importancia de siete habilidades por desarrollar, las que,
en su opinión, tendrán gran importancia en el futuro (y en el presente
también). ¿Por qué es necesario desarrollar estas habilidades?, bueno, porque
el mundo está cambiando y va a seguir haciéndolo. No se trata de habilidades
técnicas dice, sino que de “habilidades blandas, las que ayudarán a explotar
mejor las diversas herramientas de que se dispone para conectar, ganar dinero,
trabajar a distancia y hacer mejor el trabajo”.
¿En qué ha cambiado el mundo? Así
como la reflexión sobre las habilidades no es nueva, este tampoco es un tema
nuevo. Al respecto hemos compartido las reflexiones de Lynda Gratton en su
texto sobre el futuro
del trabajo, para quien son relevantes cinco fuerzas: tecnología, globalización, demografía, fuerzas de la
sociedad, recursos energéticos. Por su parte Emma Sue Prince distingue como
cambios relevantes: la tecnología, el lugar de trabajo, la globalización, los cambios
demográficos, la salud y la educación.
Por supuesto que toda
clasificación puede ser arbitraria ya que separa unos factores de otros. Lo que
creo que es indudable es que de manera algunas veces gradual y otras de manera disruptiva
el mundo en los últimos años ha estado lleno de transformaciones. Algunas de
ellas han sido cisnes
negros, impredecibles y de gran impacto, otros han sido
desarrollos graduales de la tecnología,
predecibles, que por acumulación han comenzado a tener efectos impensados en su
origen.
Qué la humanidad ha pasado antes
por esto, por supuesto, en toda la historia ha habido periodos similares como
el paso de la vida de cazadores recolectores a la vida agrícola o el paso de la
edad media al renacimiento o las revoluciones industriales. Creo que lo
interesante del trabajo de Pink o de Sue Price no es la constatación de los
cambios, sino que la reflexión respecto de qué destrezas o competencias necesitamos
los humanos para adaptarnos y prosperar en estas nuevas condiciones.
Para ella las habilidades
necesarias son: adaptabilidad, pensamiento crítico, empatía, integridad,
optimismo, proactividad y resiliencia. A cada una de ellas dedica un capítulo completo
y podrían dedicarse varios libros a explorar la habilidad y todas sus derivadas
y conexiones. Veamos una por una:
1 Adaptabilidad: Es la
capacidad de cambiar, de encajar en circunstancias inesperadas o nuevas. Es
algo más que ser flexible, implica estar abierto a las cosas, al aprendizaje.
La adaptabilidad en el mundo actual se manifiesta como: mantener la calma
frente a las adversidades, aceptar la incertidumbre, persistir frente a las
dificultades, aceptar nuevos desafíos con poca antelación, decir sí a los
desafíos, gestionar el cambio de prioridades y la carga de trabajo, improvisar,
recuperarse de los reveses y mostrar una actitud positiva, mantener la mente
abierta, ver la situación desde una perspectiva más amplia y lidiar con lo
inesperado.
Como dice Rafael Martínez en “El
manual del estratega” se pueden tener tres actitudes frente
al cambio: inventarlo, anticiparse o
adaptarse. Muchas veces no somos capaces ni de inventarlo ni de anticiparnos
por ello que adaptarse al cambio es una estrategia fundamental hoy en día en
cualquier ámbito.
2 Pensamiento crítico: Es
pensar con astucia. Implica que podemos evaluar o juzgar lo que vemos u oímos
sobre hechos o sobre un problema al que nos enfrentamos. Significa que cuestionemos
nuestros supuestos, que evaluemos una situación desde ángulos distintos, de
solucionar problemas de una manera creativa y desde una perspectiva reflexiva y
considerada.
Pensar de manera crítica
significa que hay que hacer más preguntas, buscar información que sea
relevante, pensar con amplitud de miras y comunicarse bien para encontrar
soluciones efectivas. Desarrollar la capacidad de pensar de una manera más
crítica influirá en la calidad de las decisiones y los juicios, porque estos
estarán sustentados en la información y no serán tan sesgados ni subjetivos.
Las reflexiones de la autora me
recuerdan mucho el trabajo de Cal
Newport, quien cuestiona el trabajo superficial y nos invita al
trabajo profundo, donde se producen nuevas ideas y avances.
3 Empatía: Es ser capaz de
ver el mundo como lo ven los demás, lo que requiere dejar de lado «nuestros
asuntillos» y elegir ver la situación a través de los ojos de la otra persona. La
empatía es no emitir juicio alguno. La empatía es comprender los sentimientos
de los demás. También implica comunicar que comprendes los sentimientos de la otra
persona.
Para la autora, en nuestra
economía globalizada y competitiva, lo único que no puede externalizarse ni
automatizarse es comprender lo que motiva al otro, generar confianza e
intimidad en la relación y, en general, interesarse por los demás. Es esta una
habilidad que está cobrando cada vez una mayor importancia, tanto en nuestra
vida privada como en la profesional.
4 Integridad: la
integridad es la sensación interior de completitud que surge de cualidades como
la honestidad y la firmeza de carácter. Como tales, podríamos decir que las
personas «son íntegras» si actúan según los valores, las creencias y los
principios que dicen profesar.
La integridad es como una brújula
moral que nos permite comportarnos correctamente en la vida cotidiana, algo así
como actuar correctamente, aunque nadie nos esté viendo. Creo que esta
competencia está estrechamente ligada con el liderazgo, con el autoliderazgo,
tal como señalan autores como Zenger y Folkman cuando hablan de carácter o Kouzes y Posner cuando hablan de credibilidad.
5 Optimismo: El optimismo es
un estilo de pensamiento para explicar los acontecimientos que predice si vamos
a vivir en un estado de ánimo positivo en lugar de negativo, y si vamos a
adoptar un comportamiento extrovertido en lugar de inhibirnos. Las personas que
interpretan la vida dándole un sesgo positivo, en general, se sienten más
felices y tienen más energía para enfrentarse a los obstáculos, porque los ven
como retos en lugar de considerarlos experiencias negativas. Los optimistas tienden
más a analizar si los reveses son debidos a una problemática en particular en
lugar de atribuirlos a algún asunto personal, y así pueden hacer planes para
apartar los obstáculos que entorpecen la consecución de sus objetivos.
6 Proactividad: Cuando
eres proactivo, estás creando situaciones basadas en una estrategia que, de una
manera activa, te aplicas a ti mismo. Se trata de actuar con un propósito para
lograr tener un objetivo claro y específico. También se trata de ser mucho más
consciente del presente y ensanchar de una manera activa esa fina línea para
poder responder a lo que te sale al paso en lugar de mostrarte reactivo. La
conducta proactiva puede ser cambiarte a ti mismo (desarrollo personal) o
cambiar el entorno proponiendo cosas a los demás, tomando nuevas iniciativas y
buscando la oportunidad de colaborar de alguna manera. Ya Covey en sus “7
hábitos de la gente altamente efectiva” hablaba de la proactividad, no sólo
como iniciativa, sino que como responsabilidad.
7 Resiliencia: Es la
capacidad de responder bien a la presión, de gestionar los reveses con eficacia,
de responder bien al cambio y a los desafíos y, básicamente, de recuperarse. Las personas resilientes viven orientadas hacia
objetivos, y eso les da motivos para volver a empezar y seguir adelante aun
cuando tengan que enfrentarse a la adversidad. No se rinden fácilmente, si es
que llegan a rendirse alguna vez. Las personas resilientes conocen el alcance
de sus fuerzas y saben que pueden depender de sí mismas y hacer lo que sea necesario
para lograr sus objetivos, aunque eso signifique caminar a solas. Sin embargo,
pueden pedir apoyo cuando vean que lo necesitan. Conservan el sentido de la
mesura, porque saben lo que es razonable y lo que es imposible.
Una derivada interesante de las
reflexiones de la autora es que todas estas habilidades pueden aprenderse, no
son competencias dadas por la personalidad o por la biología, se pueden
aprender. Por ello que es relevante pensar cómo educamos a los niños en los
jardines infantiles y colegios para que progresen en estas competencias y estén
mejor parados frente a la vida, también es relevante como educamos a los
profesionales en las universidades para que cuenten con más competencia para
adaptarse al mundo del trabajo y prosperar en él. Y, finalmente como nos
educamos y reeducamos a quienes ya estamos fuera del colegio y la Universidad
para adaptarnos a los cambios que el mundo experimenta y conjugar efectividad
con felicidad. ¡Todo un desafío!